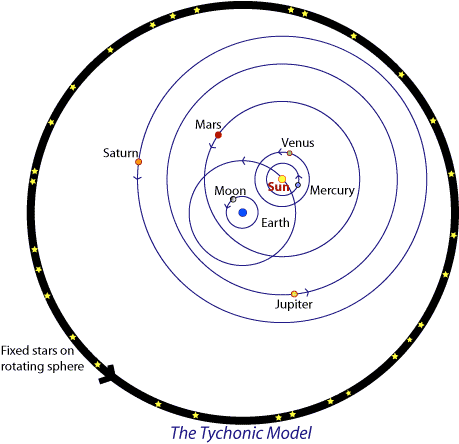Astrofísico, escritor y poeta, Jean-Pierre Luminet nos ofrece este año con su novela «El tesoro de Kepler» un fascinante viaje a los albores del S. XVII. Pronto el hombre sería destronado y el centro del universo dejaría de pertenecerle. El heliocentrismo ganaba terreno con sigilo y muchas dificultades, pero de forma inexorable. Cuando el astrónomo Tycho Brahe, mathematicus imperial de Rodolfo de Hausburgo, liberó en 1601 las observaciones que tan celosamente había guardado durante 38 años el avance se convirtió en inevitable. Allí estaba Johannes Kepler, uno de los mejores matemáticos de su tiempo para construir órbitas, para encontrar relaciones entre astros y planetas, para elaborar un nuevo mapa del universo. ¿Cómo se encontraron estos dos personajes?¿Por qué Kepler y no otro científico de la época?
Nos lo cuenta Luminet en esta historia novelada, plagada de curiosidades y detalles que ha extraído tanto de cartas escritas por los protagonistas de esta aventura como de documentos y biografías de aquellos tiempos. Y es que el autor de esta obra, ganador del premio europeo de comunicación científica del 2007, disfruta conociendo y dando a conocer el lado humano de algunos de los científicos más grandes del pasado, sus inquietudes, sus miedos y esperanzas; o al menos lo que de ellos puede imaginar. Son «Los fundadores del cielo», proyecto que inició en 2006 con su novela «El enigma de Copérnico» y ahora continúa con «El tesoro de Kepler«.
Mal avenidos pero aliados
Una lectura que nos acerca a Tycho, el devorador de estrellas, y al arquitecto del cielo, Kepler. Cuán diferentes eran los dos. El papa de la astronomía, así llamaban a Tycho Brahe, era propenso al enojo, rugía mejor que hablaba y su alto linaje con frecuencia le cegaba. Nunca le faltó de nada, salvo parte de su nariz, perdida en un duelo de juventud y apenas reemplazada con un postizo de oro y plata. Este león danés, lleno de orgullo y aires de grandeza consiguió dineros y favores, se hizo construir delicados instrumentos y observatorios de ensueño, hasta erigió una ciudad en la Isla de Hveen, su añorada y tan llorada Uraniborg, la ciudad de las estrellas.
El joven Johannes Kepler, alemán de orígenes humildes, luterano que practicaba el culto a su manera, era inquieto y oscuro, condenado a la incomprensión por su talento. Observaba el cielo con igual ansia, pero en sus sueños pues su mala vista le fallaba en estos anhelos. Cuántas veces habrá maldecido sus ojos de triste mirar, secuela de la viruela, sus crisis y ataques de fiebre que ya desde niño le asediaban. Ocultaba sus deformes manos con unos guantes de piel fina, pero nada podía hacer sombra a su insólito genio. O tal vez sí, quizás el recuerdo de su familia, los abandonos del padre, una madre aficionada a discutir, acusada de brujería, y sus hermanos pequeños atrapados en la ignorancia, puede que sacrificados sin querer por su propia brillantez.
Tycho y Kepler, criaturas de mundos dispares que, a pesar de sus disputas, sus conflictos y desacuerdos, lograron «aliarse» en la búsqueda de la verdad. Claro que cuando Tycho le confió a Kepler su enorme tesoro de datos nada le hizo sospechar que esa verdad era contraria a sus deseos. Con el legado de su vida se confirmó el modelo de Copérnico, un universo centrado en el Sol, y no el que él había construido.